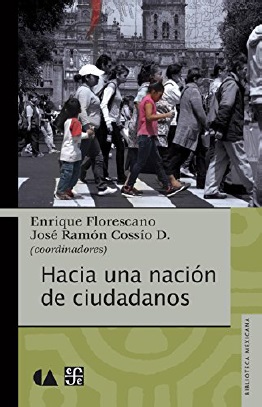
Enrique Florescano y José Ramón Cossío D. (coords.), Hacia una nación de ciudadanos, México, FCE, 2014.
Saúl Escobar Toledo
Dirección de Estudios Históricos, INAH.
Según los coordinadores del libro, Enrique Florescano y José Ramón Cossío, los textos reunidos en este volumen parten de un diagnóstico severo del país: el reconocimiento de que hay "una crisis del Estado de derecho". Vale la pena recordar que José Ramón Cossío es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Enrique Florescano, un historiador de gran prestigio, por lo que una afirmación de este tipo adquiere una importancia singular.
Los coordinadores sostienen que "el libro presenta […] un cuadro histórico del lento reconocimiento de los derechos humanos esenciales y de los valores cívicos que los sostienen, tanto en su desenvolvimiento libre y democrático, como en su desarrollo particular en México" (p. 10).
Pero el libro es algo más y algo menos que eso: en realidad se ocupa principalmente de un debate sobre el concepto de "ciudadanía", mientras que el cuadro histórico del que se habla en la introducción ocupa un lugar menos importante en la mayoría de los trabajos reunidos. Ello no demerita el libro, en realidad lo hace muy interesante, aunque el debate se quede a veces en un marco teórico muy general.
En este debate hay varias opiniones, por supuesto, desde la más formal y clásica —digamos, la más ortodoxa—, que defiende Lorenzo Córdova, para quien la participación ciudadana debe ajustarse a la definición moderna de la democracia, plasmada en los sistemas políticos de democracia representativa, la cual puede tener algunos rasgos de democracia directa, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación de mandato (p. 81).
En este sistema, dice Córdova, "los partidos políticos son instituciones fundamentales e indispensables en las democracias modernas […] pues permiten articular la compleja vida política de las grandes y complejas sociedades modernas". Y aunque en la actualidad los partidos no gozan de buena fama pública, pues han caído en vicios tales como "el pragmatismo electorero, el vaciamiento ideológico y programático y la falta de representatividad y democracia interna que los caracteriza […] lo cierto es que la consolidación democrática consiste en no cerrar las puertas del sistema de partidos sino en abrirlas de manera franca […] con una lógica incluyente y fortalecedor del pluralismo político" (pp. 86-87).
José R. Cossío, en cambio, propone una dimensión adicional: para él, "repensar la ciudadanía en términos de sus componentes y más allá de sus funciones político-electorales es necesario para recrear un sistema democrático que, tal vez por lo mismo, triste y oligárquicamente se agota en su dimensión electoral" (p. 109). La duda empieza entonces a asomar en los textos: la democracia representativa consiste, básicamente, en el voto, pero la participación ciudadana no puede limitarse sólo a ello: ¿hay algo más?
En otro trabajo —pero ahora colectivo— de Cossío, Gabino González y Rodrigo Montes de Oca afirman que "los derechos políticos no se agotan con los derechos electorales" (p. 113), sino que "sujetar la participación política a la pertenencia a los partidos políticos coarta los derechos de los ciudadanos" (p. 114).
Además de votar, el ciudadano puede y debe ejercer "los derechos de asociación, reunión y petición" (p. 116); es decir, la ciudadanía tiene que hacerse presente más allá del voto, no sólo el día de las elecciones, para garantizar el avance de la democracia. Aún más, si hay una "falta de un Estado de derecho" (como quizás sucede en México) ello incide de manera negativa en el ejercicio activo de la ciudadanía y tal situación no podrá revertirse, dicen los autores, "si no ponemos a prueba a las instituciones a través del ejercicio de estos derechos" (p. 131). O sea que la gente tiene que participar activamente no sólo votando sino ejerciendo sus derechos a manifestarse, reunirse y asociarse para evitar el deterioro de la democracia.
A partir de la idea de que la ciudadanía se ejerce no sólo votando sino también —y quizás sobe todo— en ciertos momentos, participando activamente, Paula López Caballero y Ariadna Acevedo Rodrigo se niegan a definir la ciudadanía sólo como "el apego a la ley" y plantean una alternativa para pensar la ciudadanía al poner énfasis "en su dimensión procesual, en la experiencia de los actores, en la contingencia y el conflicto". Desde este punto de vista, el ciudadano o al menos ciertos actores sociales se establecen como ciudadanos "en circunstancias históricas y políticas". Para las autoras, los tipos ideales no funcionan, pues se deja "sin problematizar la posibilidad de que la ciudadanía se reproduzca en el clientelismo, el corporativismo, o el tradicionalismo" (p. 139). Abundan en que no hay que caer en el error de que, al tener al individuo como único sujeto de derechos, se excluya de facto "a otros sujetos como potenciales receptores de la ley, por ejemplo los grupos indígenas, los inmigrantes, los homosexuales […] históricamente desfavorecidos" (p. 141).
También proponen un camino alternativo para la definición de ciudadanía, basada en "la experiencia de los actores más que desde la ley" (p. 145); es decir, se es ciudadano "por la capacidad de los sujetos para hablar y ser escuchados y por su capacidad para negociar los requisitos que les permitan convertirse en ciudadanos" (p. 147).
Guillem Compte y Mónica González también tratan de superar la idea de que la ciudadanía se obtiene sólo por las garantías que otorga la ley de un determinado país y aseguran que "la ciudadanía es una propiedad inherente a todas las personas […] que emana de nuestros derechos humanos […] Los DH son aquellos que nos corresponden a todas las personas, los tenemos sin importar en dónde nacimos, la edad que tenemos, como vivimos, etc.". Bajo este enfoque, aseguran que "la defensa de los derechos humanos se ha convertido en una línea de trabajo estratégica para impulsar la democratización del Estado", lo cual constituye otra manera de decir que la democracia depende de la propia participación de éstos en la defensa, en primer lugar, de los derechos humanos.
Jesús Rodríguez Zepeda también combate la idea de que la ciudadanía se define por "su pertenencia" a un país, es decir, una "ciudadanía por adscripción", y admite que "este concepto es el que está más presente en la sociedad de nuestros días" (p. 196). Frente a esta idea, dominante, en la academia y en los espacios políticos aseguran que: "Hoy podemos decir que todas las personas tenemos los mismos derechos y dignidad. Éste es el programa contemporáneo de una ciudadanía universal […] que se desprende del lenguaje de los derechos humanos a partir de la segunda mitad del siglo XX".
Para confirmar esta idea, cita la Declaración Universal de los derechos Humanos de la ONU de 1948 que, dice el autor, no es sólo un ideal sino "un compromiso político […] un gran acuerdo firmado entre los Estados que componen la comunidad internacional y que tiene condiciones de aplicabilidad o garantía" (p. 199). Y agrega: "El único tipo de ciudadanía coherente con el derecho internacional de los derechos humanos es el de una ciudadanía […] global […] el modelo que sostiene que la condición humana es la que proporciona la titularidad de los derechos humanos" (p. 200).
Así pues, no hay duda: además de la participación electoral, la ciudadanía se complementa "con la educación, la vigilancia, la deliberación y la crítica sobre las instituciones y los gobernantes" (p. 204).
Fernando Escalante hace un recuento de las definiciones de ciudadanía desde la Grecia clásica hasta el pensamiento liberal y encuentra que ambas se encuentran en "las antípodas pues esta última significa el predominio del interés público sobre cualquier interés particular" (p. 218), a diferencia de la primera, en la que priva "la idea de que el conjunto de miembros de la comunidad son colectivamente responsables del gobierno" (p. 215). El autor asegura que hay una tercera idea, "la que corresponde a la tradición democrática"; pero ésta es "más difícil de definir, más confusa, republicana y liberal […] y tiene como criterio básico la voluntad de la mayoría" (p. 219).
En México y en América Latina (y en el mundo, set), con el tiempo, agrega Escalante, "en el ascenso de la democracia […] sucedieron otras cosas: en particular, la progresiva incorporación de los derechos económicos y sociales como parte de la definición de ciudadanía […] Estos derechos alteran profundamente el modelo político, la idea de autoridad, y el significado de la condición ciudadana" (p. 224). En su origen surgieron de una crítica de la noción de ciudadanía que predominaba en el siglo XIX y se apoyaron en la crítica marxista, fundamentalmente socialista, que acompaña la organización de sindicatos. Esta visión señalaba que "corresponde al Estado garantizar (los mínimos): de salud, educación, ingreso digno". El nuevo modelo, agrega Escalante, "confiere la condición de ciudadanos prácticamente a todos los adultos y les da derecho a recibir de la colectividad lo que necesiten".
Esta propuesta, aunque estuvo vigente a lo largo de casi todo el siglo XX, hoy se encuentra en entredicho, "como consecuencia de un profundo cambio cultural producido en el cambio de siglo […] que empezó a mediados de los años setenta […] con una transformación del pensamiento económico". Las décadas del cambio de siglo vieron "un profundo declive de lo público en todos sentidos […] y una merma progresiva de los derechos económicos y sociales". Así, la noción de interés público se hizo "cada vez más borrosa […] el resultado [fue] una reducción del espacio público que se vuelve cada vez más irrelevante". Prevalece en el nuevo siglo, en nuestro siglo XXI, "una versión radical de la ciudadanía liberal [y] el ideal de igualdad empieza a ser desplazado por el de la diferencia" (pp. 228-229).
En estas condiciones no parece haber una "solución fácil", no hay un "modelo claro" alternativo y, por lo tanto, sólo puede haber en cada sociedad "un arreglo provisional que obedece a una historia concreta y que sólo se impone en sordina a las contradicciones que inevitablemente incluye" (p. 231).
El pesimismo de Escalante es compartido parcialmente por Alberto J. Olvera, quien se pregunta: "¿Cómo es posible que la democracia electoral […] no haya sido capaz de garantizar el acceso de los mexicanos a sus derechos con la excepción de los derechos políticos?", y contesta que ello puede deberse a "un déficit histórico de ciudadanía […] la precariedad estructural de la ciudadanía es una característica histórica de América Latina y expresa una doble debilidad: de las instituciones del Estado por una parte [y por otra] la debilidad de la sociedad [pues] sus asociaciones y movimientos carecen de poder para exigir al Estado el cumplimiento de los derechos" (pp. 233-234).
Entramos así frente a un análisis más puntual del caso mexicano y dejamos a un lado el debate de los modelos generales de democracia y ciudadanía. Aunque la tesis de Olvera que propone que la precariedad estructural de la ciudadanía es una característica histórica de América Latina, casi un sino fatal, es muy discutible, lo que sí es difícil de rebatir —y coincide con otros autores de este mismo libro— es que "el acceso efectivo a los derechos de ciudadanía es un resultado histórico de luchas sociales diversas" (p. 234).
También resulta discutible que "los vínculos entre la ciudadanía y el Estado continúan teniendo en México dos formas principales: los de tipo corporativo […] y los de tipo clientelar". Pero también parece indudable el señalamiento respecto a los "vacíos legales y políticos de la democracia mexicana: la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas horizontales (entre distintos poderes del Estado) y verticales (los electorales) así como la ausencia de mecanismos de participación ciudadana relevantes" (p. 239). De ahí la urgencia de avanzar no sólo en las formas de democracia directa, como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, sino también en "la intervención organizada de ciudadanos individuales o de organizaciones sociales y civiles en los asuntos públicos" (p. 241).
Ya instalados en el análisis de la situación mexicana, Luis Salazar coincide con Olvera: "La desigualdad sigue socavando las condiciones y precondiciones jurídicas e institucionales de la democracia y sigue generando lo que algunos han llamado 'una ciudadanía de baja intensidad' o una ciudadanía demediada" (p. 249). Considera, por tanto, que hay que dar comienzo a una segunda transición, "acaso más importante y difícil que la que nos ha dado elecciones limpias y equitativas: se trata de la transición desde un Estado fuertemente marcado por lógicas patrimonialistas y clientelares, a un Estado constitucional de derecho" (p. 256).
En este sentido, Salazar considera muy positiva la reforma al artículo 1º de la Constitución de 2011, y afirma que "estamos ante un cambio de paradigma jurídico electoral […] una visión garantista de las instituciones públicas" (p. 257). A pesar de este optimismo, no deja de reconocer que "nuestro sistema de partidos sigue siendo, por sus tradiciones patrimonialistas y clientelares, uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de una ciudadanía cabal" (p. 260).
Faviola Rivera discute también, como otros autores, las ideas de ciudadanía basadas en la perspectiva antigua y moderna. Repasa el pensamiento de Rousseau, Hobbes y Locke, de lo cual concluye que es posible la combinación de las dos perspectivas contemporáneas sobre ciudadanía y democracia, la liberal y la republicana, mediante la inclusión de los derechos sociales.
Jenaro Villamil toca un tema particular: el derecho a la información. Considera que la "La concentración de los medios electrónicos […] tiende a una creciente homogenización de los contenidos [y que] la desigualdad en el terreno de la comunicación y la información ha provocado naciones infopobres y naciones inforricas" (pp. 280-281). Considera que el derecho a la información es básico para construir ciudadanía, pues "el ciudadano posmoderno ya no sólo es nacional sino transnacional y su participación en los asuntos públicos no se limita a las cuestiones locales sino que, dada su condición de ciudadano global, los asuntos nacionales adquieren trascendencia más allá de las fronteras" (p. 290).
Villamil reconoce la importancia de las reformas constitucionales de 2013 en materia de derecho a la información, pero considera que la reforma legislativa de 2014 y la expedición de la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones y la de la Ley del Sistema de Medios Públicos significaron un retroceso frente a la reforma constitucional aprobada (p. 293).
Eduardo Nivón, por su parte, además de hacer un repaso de las ideas y de los cambios legales en México, se suma a la idea de que "el punto fundamental del ejercicio de la ciudadanía es la participación para la ampliación de los derechos y la universalización de la condición de ciudadanos" (p. 322).
En la parte final del libro este autor discute a profundidad el tema de la ciudadanía y la cultura, así como Lucina Jiménez López se aboca a desarrollar el tema de una visión contemporánea del patrimonio cultural (p. 325) y Lucía Melgar discute un asunto fundamental: la relación entre las mujeres y la ciudadanía, que ha transitado de una situación de exclusión —aceptada pasivamente por la sociedad y el Estado— a la lucha por la igualdad.
Finalmente, Juan Manuel Ramírez, en el plano de las definiciones generales, critica también el que "los principales análisis acerca de la ciudadanía la ubican en el contexto del territorio y el Estado nacional y la refieren únicamente a la comunidad política nacional […] avalada igualmente por Estados nacionales" (p. 377).
Desarrolla entonces sus ideas sobre la "otra forma de ciudadanía, la ciudadanía mundial". Y asegura que "el futuro de la democracia depende de su reorganización a escala mundial, pues hoy el lugar del poder político efectivo ya no reside sólo en los gobiernos nacionales […] Igualmente la intervención de los ciudadanos ya no se restringe al ámbito de su país porque la idea del derecho a tener derechos está comenzando a tener vigencia en el ámbito internacional” (p. 380).
El autor esgrime varias razones para justificar la validez del concepto y del nuevo fenómeno que significa la ciudadanía mundial: primero, que el reconocimiento internacional de los derechos ya existe y parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, propuesta en la ONU en 1948, y que son jurídicamente obligatorios para los países que los suscriben. Segundo, que hay movimientos sociales y organizaciones (Greenpeace y Amnistía Internacional, por ejemplo) que ya actúan en la esfera internacional. Tercero, que se está formando una comunidad mundial y, gradualmente, una conciencia e identidad "posnacionales". Cuarto, que ya existen instituciones supranacionales: la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional; y en el regional, la CIDH de la OEA. Ahora los ciudadanos pueden invocar la legislación internacional. Gracias a ello hay una perspectiva normativa con viejos y nuevos valores y una nueva agenda mundial. Entre los primeros estarían la solidaridad, la igualdad, la democracia; y entre los segundos, el desarrollo sustentable, la fiscalización de empresas, gobiernos y de las instituciones del capitalismo global como el FMI y el BM.
El autor concluye que "la ciudadanía mundial constituye una realidad sociopolítica que está reconocida desde mediados del siglo pasado y que está en proceso de construcción" (p. 391). El conjunto de ensayos que reúne el libro coordinado por Cossío y Florescano busca una respuesta al malestar de nuestra democracia, fenómeno no sólo mexicano, pues se ha extendido también a diversas partes del mundo, incluso a zonas y países desarrollados (Europa, Japón y Estados Unidos) y a América Latina.
El libro trata de servir también para reflexionar sobre la situación actual del país, el desastre nacional que se ha instalado en nuestras tierras desde hace casi diez años y que ha conducido, como dicen varios autores, a diversas crisis: de representación, de los partidos políticos, de las instituciones del Estado y —nada más y nada menos— del Estado de derecho. Los textos logran, más a nivel conceptual que histórico, ofrecer diversas respuestas.
Pero la realidad, como sucede a veces, transitó más rápidamente. La participación directa y el reconocimiento de la crisis humanitaria del país durante 2015, a cargo primero de la CIDH y luego del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha venido a fortalecer los argumentos de aquellos que, como Luis Salazar, distinguieron la reforma al artículo 1º Constitucional como un parteaguas histórico, pues sin esa reforma las comisiones internacionales poco hubieran podido hacer. Y también ha traído a nuestro país, de una manera inusitada, por la vía de los hechos, las ideas y los argumentos de que estamos ante la construcción de una ciudadanía mundial. Tanto la CIDH como el Alto Comisionado de la ONU hablaron a los mexicanos como parte de esa comunidad mundial, y juzgaron y condenaron al Estado mexicano con la autoridad que les otorga los pactos y documentos firmados por el gobierno de nuestro país y, por lo tanto, en el carácter de autoridad mundial que esas adhesiones les confieren.
La participación de la CIDH y del Alto Comisionado de la ONU no van a resolver automáticamente nuestros problemas, pero puede que sus señalamientos otorguen a la cultura política de los mexicanos y a sus gobernantes la oportunidad de ver las cosas de otra manera y, con ello, se encuentren nuevas soluciones. También es posible que haga que la participación ciudadana, indispensable como han planteado casi todos los autores reunidos en este libro, halle un nuevo cauce para reconstruir la democracia y hacer valer los derechos humanos. El debate, planteado en el libro, por supuesto, continuará; pero es probable que lo haga a la luz de los nuevos acontecimientos que se presentaron en 2014 y 2015.