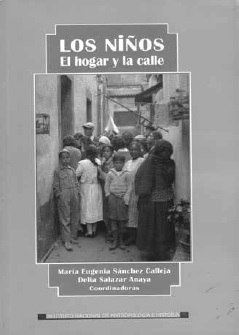
María Eugenia Sánchez Calleja y Delia Salazar Anaya (coords.), Los niños. El hogar y la calle, México, INAH (Historia. Serie Logos), 2013.
Esther Charabati, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
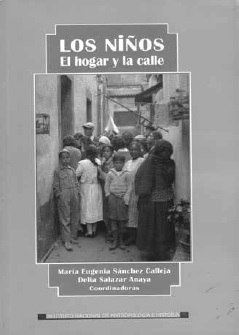
La infancia es el lugar de las expectativas personales, familiares, educativas, económicas, sociales. Los niños, dicen, son el futuro del país y el país los homologa cuando habla de la infancia. Pero ésta no existe, sólo existen las infancias múltiples y diversas, que generarán adultos distintos y desiguales.
Las infancias son diversas en función de las concepciones en cada sociedad, de las decisiones políticas, de los sueños de los rebeldes, del cuidado que se les brinda, del lugar que ocupen los niños en las casas y en las calles, de los países que los acogen, de los fines de la educación, de su transformación en consumidores potenciales.
Al recorrer las páginas de este libro, la infancia inmaculada cede el paso a las realidades en las que los niños pasan de inocentes a transgresores, de angelicales a ilegítimos, de bono democrático a niños de la calle, de problema de salud a problema social.
Las diferentes lupas que nos ofrecen los autores permiten llegar a realidades que quizá nos parezcan ajenas, que nos han pasado de lado y que nosotros, en el mejor de los casos, las intuimos pero rara vez nos detenemos, las disecamos y las asumimos.
En los últimos siglos los niños han ido adquiriendo protagonismo, pero son protagonistas incompletos, carentes, que interpelan a la sociedad como guía, como educadora, como salvadora. Los niños existen para ser educados, cuidados, orientados, disciplinados y liberados. "Los niños, el hogar y la calle" es un retrato de los esfuerzos de una sociedad por sacar adelante al "futuro de la nación" con sus claroscuros.
La educación católica en la sociedad novohispana tenía, como uno de sus propósitos, establecer a la familia como base de la convivencia social enfrentando, entre otros obstáculos, la poligamia de los nativos. En la tarea de evangelización recurrió principalmente a palabras e imágenes. En su texto, María del Consuelo Maquívar describe los símbolos religiosos que más fueron retratados por los pintores y escultores de la época con el fin de convencer a los indios de que el matrimonio es un sacramento; por tanto, es un vínculo indisoluble cuyo fin es la procreación de los hijos. Así, en la iconografía novohispana nos encontramos representadas escenas de la vida cotidiana de Jesús en las que aparece con miembros de su familia. Y para que no quede duda de la apropiación de esta historia sagrada por parte de los mexicanos, encontramos en un cuadro a la sagrada familia comiendo chiles y huevos fritos.
En la Nueva España que nos presenta Dolores Enciso, los bautizos suplen al registro civil y constituyen un elemento de identidad individual y colectiva, pues mediante dicho acto en la pila bautismal el niño adquiría un nombre y, al mismo tiempo, se convertía en cristiano, miembro de la congregación y súbdito de la Corona. El registro se aprovechaba para el control y administración de la comunidad y para el fortalecimiento de las jerarquías y los valores: en una casilla los niños legítimos, concebidos dentro del matrimonio con los nombres de ambos padres, y en otra aquellos que por no tener la suerte de contar con padres unidos por la Iglesia eran menospreciados y señalados como ilegítimos. En el registro sólo aparecía el nombre de su madre.
Es una suerte para los lectores que Cintya Berenice Vargas Toledo haya retomado el tema del registro en un periodo más cercano históricamente, en 1859, con la creación del Registro Civil. Digo una suerte porque permite comprender algunos de los prejuicios que nos inocularon a los habitantes del siglo XX en un México que veneró la institución del matrimonio, definió los roles de género —al hombre proteger y proveer, y a la mujer garantizar la felicidad del hogar— y ratificó el poder de los padres sobre los hijos, a los que podían desheredar por "ingratitud".
Si las parejas tenían hijos, éstos podían caer en una de tres categorías: a) legítimos o legitimados: niños concebidos fuera del matrimonio, pero cuyos padres se habían casado posteriormente, o al menos el padre había reconocido al hijo; b) naturales: niños nacidos fuera del matrimonio sin que ninguno de los progenitores tuviera impedimento para casarse, y c) espurios: hijos del adulterio. Uno de los progenitores del niño era casado.
Esta no era meramente una clasificación retórica, ya que los derechos de estos niños iban en orden descendente y fueron muchos los menores que quedaron en situación de gran vulnerabilidad.
Es importante recordar que desde el siglo XVIII el discurso moral adquirió un rostro ilustrado. Ejemplo de ello es la propuesta del padre Hervás, un jesuita ilustrado a cuyas leyes de buena crianza nos introduce Concepción Lugo Olín. Partiendo del principio "mente sana en cuerpo sano" hace énfasis en la educación física —relacionada con la higiene, el cuidado y el bienestar corporal— como antesala de la educación moral y la educación científica. La educación moral abarcaba la educación exterior —educación civil y política— y la interior, que le permitía distinguir el bien del mal, conocer las virtudes y ejercitarse en la obediencia. Ésta, junto con la utilidad derivada de la educación científica, formarían buenos ciudadanos. El texto del padre Hervás nos guía paso a paso en el crecimiento del niño ocupándose de su alimentación, de las fajas, los dientes […] y enfatizando ciertos riesgos, como el hecho de que "la cama es la escuela del vicio cuando no se está en ella para dormir."
En este contexto surge el pensamiento libertario y la Escuela Moderna en nuestro país, basada en la máxima "no hay deberes sin derechos; no hay derechos sin deberes". Anna Ribera Carbó explica que su objetivo y esperanza era "una humanidad verdaderamente fraternal, sin categorías de sexos ni clases". No se trataba de formar niños buenos, sino niños con voluntad propia, conquistadores. Los seis principios de esta escuela eran la coeducación de ambos sexos, la coeducación de las clases sociales, el laicismo y el racionalismo, el antiautoritarismo, la educación integral y la idea de "ni premio ni castigo". Este modelo de educación racionalista fue promovido en nuestro país por la Casa del Obrero Mundial y divulgado por los anarcosindicalistas mexicanos.
Dada la centralidad que adquirieron los niños, se multiplicaron las acciones a favor de la infancia. Celia Mercedes Alanís Rufino registra las políticas públicas en las primeras décadas del siglo XX centradas en modernizar, alfabetizar y, en cuestiones de salud, elevar los índices de natalidad, reforzar la higiene materno infantil y disminuir "males sociales" como la sífilis y el alcoholismo. La higiene pasó a ser la apuesta más firme tanto del gobierno como de asociaciones de asistencia privada, y el foco estuvo puesto en los niños y en las mujeres embarazadas. Se vincularon las profesiones sanitarias con la educación, y médicos y enfermeras pasaron a ser las únicas opiniones autorizadas sobre la salud. La asistencia infantil pasó a ser un propósito fundamental del Estado.
En esta misma época el gobierno empezó a preocuparse por el uso que hacían niños y adolescentes de la vía pública, como explica Susana Sosenski. Frente a los niños de mejillas rosadas y bien alimentados que estaban bajo supervisión dentro y fuera de su casa, se encontraban los niños de la calle y en la calle: descalzos, mal vestidos, desnutridos, apropiándose de las calles con entera libertad. La calle proveedora ofrecía lugares para dormir, comida, trabajo y socialización, era un sinónimo de independencia y libertad. Desde otra mirada, la calle suponía peligros, inmoralidad, atentados a la integridad de los transeúntes y la posibilidad de aprendizajes como la delincuencia, la vagancia, la criminalidad y la prostitución.
Es interesante contrastar esta preocupación y estas políticas con los mensajes publicitarios que invitaban a niños y adolescentes a fumar, de acuerdo con la investigación de Denise Hellion titulada "Los primeros cigarrillos", en la cual se evidencia cómo la publicidad podía alejarse de los intereses estatales y de los valores morales de la familia idealizada a finales del siglo XIX. Imágenes de niños con un cigarrillo en la boca, de un médico exhalando bocanadas de humo mientras trae al mundo a un niño, las fotografías e historietas en las que los niños reproducen la gestualidad de los adultos e impostan actitudes seductoras frente al sexo opuesto con un cigarrillo entre los dedos.
Las sociedades se caracterizan por las contradicciones que generan y mantienen. En este caso vemos que, por un lado, los niños son instigados a dejar atrás la infancia y a actuar como adultos, y por el otro se les reprime y sataniza. Sobre este fenómeno particular escribe María Eugenia Sánchez Calleja cuando aborda el tema de la prostitución clandestina de menores en los años 30, una época de profundas transformaciones en todos los ámbitos en la que se planteó un programa de mejoramiento racial. En el imaginario social surgió una nueva sociedad exenta de vicios, de enfermedades, de negligencias paternas, delincuencia y prostitución. Para lograrlo era necesario regenerar física y moralmente a la infancia abandonada y transgresora, víctima de la explotación laboral y de la inmoralidad. Y sin embargo ahí estaban, en las calles, esas niñas que padecieron maltrato en su casa, explotación sexual en la calle y persecución sanitaria por parte de los inspectores corruptos. Estas víctimas, niñas de 10 a 18 años, eran consideradas un "peligro social".
Otros niños, en otros ámbitos, enfrentaban un problema distinto: el de la integración. Delia Salazar Anaya, Maty Finkelman de Sommer y Julia Tuñón Pablos abordan a los niños venidos del otro lado del Atlántico: los hijos de los franceses que venían a trabajar a México, en su mayoría pertenecientes a la clase alta; los inmigrantes azquenazís, que vieron en la invitación de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles una oportunidad para dejar atrás las terribles experiencias derivadas del antisemitismo; finalmente, los hijos de los españoles republicanos que salieron de su país huyendo del franquismo.
La educación de cada uno de estos grupos respondía a sus expectativas particulares: los franceses pensaban, en principio, volver a su país cuando hubieran hecho fortuna, por lo que querían transmitir a sus hijos la cultura y los valores de Francia. Ésa fue la tarea de las escuelas francesas y de las numerosas actividades sociales. Muchos de ellos fueron a estudiar a Europa y muchos terminaron nacionalizándose mexicanos, entre otras razones porque "en ninguna otra parte se hallarían tan contentos y satisfechos como en este país".
El caso de los azquenazís fue diferente, pues ellos habían llegado para quedarse y si bien querían conservar una parte de su cultura, había una parte de la historia que deseaban borrar. En ese sentido, la integración se volvía más compleja, pues deseaban asimilar la cultura mexicana, conservar la cultura propia, en especial el idioma —el yiddish— y borrar dolorosos recuerdos de su país natal. En más de una familia los niños no recibían respuestas cuando preguntaban, por ejemplo, por Polonia.
Muy distinta fue la experiencia de los refugiados españoles, quienes pensaban volver a su país y educaron a sus hijos en su cultura y valores éticos. En el caso específico del Instituto Luis Vives, con una clara orientación progresista, a este propósito se aunaba la enseñanza de las disciplinas de la cultura mexicana. Había, pues, que conservar ciertos saberes, adquirir otros y renunciar a otros más, todo esto diferenciándose del grupo de españoles que los había antecedido en México: los gachupines. Construyeron su identidad con la idea de ser superiores a los vencedores, de participar en un espíritu colectivo por encima de los intereses personales, de superar las diferencias ideológicas y políticas y, finalmente, de procurar una vinculación responsable con el gobierno y el pueblo receptor. La autora relata un conflicto entre dos escuelas que representaban a los dos grupos de españoles y en el que los nuevos exiliados reafirmaron su identidad.
Para finalizar, mencionemos el texto de Rebeca Monroy Nasr, sobre los primeros retratos infantiles que se realizaron en México en el siglo XIX: paisajes tropicales y marinos enmarcaban a los niños de la clase alta que posaban en el estudio. Esos retratos pasarían a formar parte del álbum familiar, de una memoria que pudiera trasladarse de una época a otra. Junto a estas imágenes de niños risueños y llenos de vida, aparecen las fotografías de niños ya fallecidos con sus juguetes favoritos y rodeados de la familia: el "retrato fúnebre".
El texto termina con una clase de fotografía de niños que surgiría a raíz de la Revolución: el fotodocumentalismo y el fotoperiodismo que denunciaron a una sociedad en la que había —y lamentablemente no se puede hablar solamente en pasado— niños-soldado, periodiqueros y vendedores ambulantes.
El valor de este libro —además del que posee cada ensayo— reside en ofrecer una mirada que, si no llega a ser panorámica por la diversidad de temas y épocas que abarca, sí señala campos de estudio de gran interés que deben ser profundizados, e inicia debates que deben retomarse.